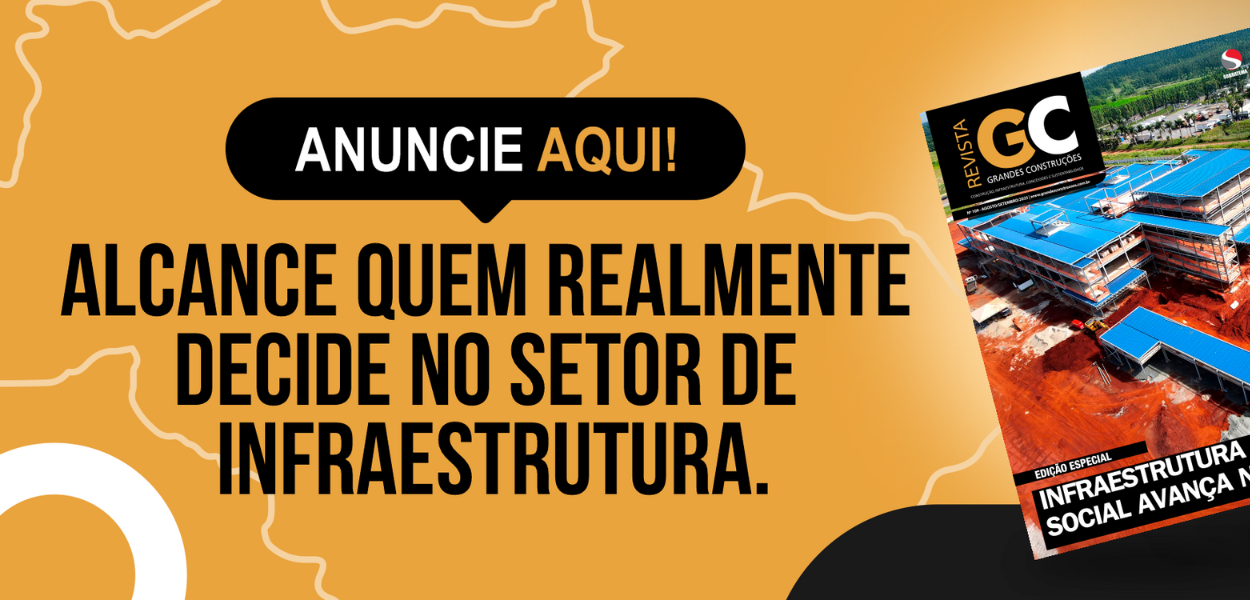Santo Antônio genera energía, sueños y cambios sociales en varias generaciones
En un rincón apartado de Amazonia, la construcción de la central hidroeléctrica de Santo Antônio combina tecnología con legado social, al calificar a 37 000 personas y generar más de 10 000 puestos de trabajo para la población local
Demora unas cuatro horas, con suerte, el viaje de São Paulo a Porto Velho (Rondonia), donde se está construyendo la central hidroeléctrica de Santo Antônio, que forma parte del complejo del río Madeira. Por lo general, el vuelo tiene escala en Brasilia o Cuiabá. Pero, para sorpresa general, los aviones parten llenos. Hay un boom de crecimiento y desarrollo en la región, en función de la construcción de tres grandes obras de infraestructura: las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y de Jirau, ambas a lo largo del río Madeira, y la de Belo Monte en el estado de Pará.
La obra de San Antônio, a 8 km del centro de Porto Velho, se ha convertido en uno de los principales puntos turísticos, aunque sea de forma informal. Por un lado, el inolvidable paseo en ferry por el río Madera al ocaso. Por otro lado, un monumento está siendo levantado por las manos de un ejército de 20 000 hombres y mujeres en un calor de más de 40 grados a la sombra. Con más del 50 % de los trabajos terminados, Santo Antônio es la primera de las grandes centrales hidroeléctricas en construcción en Brasil, en un nuevo ciclo de inversión en la generación de energía, tras más de 30 años de drástica reducción en el ritmo de construcción de obras de este tipo.
Con una generación prevista de 3150 MW, que podrá ser aumentada, no será la más grande del complejo amazónico, lugar que le corresponde a Belo Monte. Sin embargo, se destaca por una serie de características únicas en su tipo hasta ahora en Brasil. La transparencia y visibilidad es una de ellas, pero no la más importante. La alta tecnología está representada por grandes máquinas pesadas, sistemas industrializados de construcción, aplicaciones operativas que facilitan sobremanera la gestión de las personas que trabajan en la obra. Todo esto explica la increíble anticipación, en por lo menos un año, de la puesta en funcionamiento de la central, programada para diciembre, cinco meses antes de lo prometido por el consorcio constructor a su cliente.
Pero lo que realmente llama la atención de la periodista es que Santo Antônio no sufrió una revuelta de los trabajadores similar a la que se produjo en las obras de Jirau, por ejemplo, lo que lleva a reflexionar acerca del que será el mayor reto de la ingeniería brasileña: la construcción de Belo Monte.
A pesar de la integración, Porto Velho sigue siendo una ciudad pequeña, que recién empieza a darse cuenta del boom de crecimiento debido a la reactivación de la economía local, que incluye inversiones inmobiliarias importantes. El conductor del taxi que me lleva al aeropuerto se queja de que, a pesar de que estas obras estaban previstas desde hace mucho tiempo, las autoridades locales no han preparado la ciudad para aprovechar el boom de la inversión. La capacidad hotelera es insuficiente, solo hay un shopping center, el único entretenimiento en la región es bañarse en el río, el principal parque de la ciudad está cerrado y la infraestructura vial es un caos, para no mencionar el esqueleto de un puente abandonado en pleno centro de la ciudad. Pero lo peor, se queja el conductor, «es que una vez terminada la obra, la ciudad se queda con el problema». Yo ya he escuchado esto antes.
Nuevo ciclo de desarrollo
Situado en la parte occidental de la Región Norte de Brasil, entre los estados de Amazonas y Mato Grosso, Rondônia es el Eldorado del pasado. La región ha sido considerada siempre una frontera a conquistar por los nuevos colonos. Primero, fue el escenario de una de las epopeyas más grandes del mundo: la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré, que cortaba la selva amazónica con el objetivo de transportar la producción de caucho. Sin ninguna planificación ni política de desarrollo, ese ciclo declinó y dejó como legado la pobreza. Con cada nuevo ciclo económico (madera, minería), nuevos forasteros llegaban con la ilusión de hacerse ricos rápidamente, dejando una legión de viudas, como se llama a las mujeres que vivían con ellos, les daban hijos y luego eran abandonadas. Este es el trauma de Rondonia y el miedo del conductor de taxi. Hoy en día, la región ensaya un nuevo ciclo de crecimiento más sostenible, basado en la producción de soja, que atrae a productores que llegan desde la Región Sur. Pero la gente quiere más, como dice el conductor. Quiere proyectos a mediano y largo plazo, que generen empleo y riqueza en la región.
Antônio Aparecido Cardilli, gerente administrativo y financiero del consorcio Santo Antônio Civil, escuchó estas reivindicaciones y le llamaron la atención. Cardilli es uno de los primeros miembros de la empresa constructora Odebrecht en llegar a Rondônia en 2000, durante el proceso de estudio de factibilidad del proyecto, con la misión de preparar el camino para lo que sería, ciertamente, un proyecto de gran envergadura: la primera central hidroeléctrica construida en la selva amazónica. Su trabajo era administrativo: montar el obrador para recibir al ejército de obreros que vendrían de otros estados, ya que en la región no había mano de obra calificada para afrontar este desafío. Las cuestiones operativas y logísticas eran el punto central de su trabajo.
En el nuevo escenario democrático brasileño, la construcción de la hidroeléctrica, a diferencia de lo que sucedió anteriormente, contó por primera vez con un diálogo abierto en reuniones públicas con las comunidades afectadas. Cardilli escuchaba siempre lo mismo: «ustedes vienen, construyen y se van, y nos dejan el problema a nosotros». Escenario de acontecimientos que produjeron una gran degradación, la cuestión medioambiental no parecía ser el principal problema para la gente, sino el desempleo y el abandono.
Cardilli se dio cuenta de que más que una queja, era un dolor que sufría la gente. Rehizo los estudios y las cuentas. La construcción demandaría alrededor de 20 000 trabajadores, incluidos ingenieros y obreros especializados, tales como albañiles, carpinteros, armadores, soldadores. En cifras cuantitativas, en la región de Porto Velho había una estimación de más de 30 000 desocupados, parte de los cuales se caracterizaban por el analfabetismo funcional y el semianalfabetismo. Entonces, ¿por qué traer personal de afuera, que requeriría una infraestructura considerable de alojamientos, si había personas desocupadas en la región que podrían hacer el trabajo? Esta pregunta lo impactó. Y la respuesta era obvia: porque estas personas no tenían ninguna calificación ni condiciones de recibir una capacitación técnica. Bueno, entonces ¿por qué no ofrecerles la capacitación?
En ese momento nació la idea de establecer un programa de capacitación con objeto de superar estas dificultades e incorporar al mercado laboral formal la mano de obra que hasta entonces estaba excluida. Si fuera posible, lo más difícil, el empleo estaría prácticamente garantizado en la construcción de la hidroeléctrica de Santo Antônio.
Pero el gran obstáculo era la falta de condiciones educativas para poner en marcha el programa. ¿Cómo superar la gran brecha que separaba a esta gente de los puestos de trabajo? A diferencia del pasado, hoy en día, todas las actividades, hasta las de albañil, por ejemplo, requieren una calificación específica. La empresa constructora Odebrecht, por supuesto, tiene experiencia en el desarrollo de programas de capacitación y calificación de trabajadores en las obras. Pero el desafío planteado en este caso era mucho más complejo: en primer lugar, por la cantidad de obreros a capacitar (aproximadamente 20 000 personas con capacidad para trabajar en la obra), en segundo lugar, por el alcance social de una acción de esta envergadura, en una comunidad traumatizada por una historia de privación y abandono, y en tercer lugar, por la necesidad de garantizar la calidad de la mano de obra que demandaría la construcción de la central. ¿Cómo hacerlo?
Cardilli se enfrentaba así a un gran desafío. Lo que no le cuenta a la periodista es que un sueño antiguo estaba madurando en su mente desde que empezó a trabajar en las trincheras de la ingeniería.
«En ese entonces, conversábamos mucho acerca de un programa que incorporase a esta mano de obra, técnicamente excluida. En un país con falta de profesionales, no podemos dejar de lado tantas personas. Este es un lujo que no podemos darnos. Eran ideas, un sueño que parecía absurdo a muchos colegas.» «Pero era la semilla de este programa que logró poner en práctica. Es emocionante ver este sueño hecho realidad », dice Wilson de Mello Jr, director del Instituto Opus, de Sobratema, que fue colega de Cardilli en la empresa constructora Odebrecht.
Entre el sueño y la realidad
Ante el desafío, Cardilli escribió en una servilleta de papel el nombre del programa: «Creer» —«si yo no creía, nadie lo haría»— y convenció a la empresa de los beneficios que un programa de esta envergadura supondría para la empresa. «No es caridad. Es un programa que no solo tiene costos, objetivos, resultados y plazos» —explica—, «sino que también afecta a un amplio espectro social.» Entre los primeros estudios de la central, en 2000, y el inicio efectivo de la construcción, en 2008, dispuso del tiempo necesario para estructurar el proyecto y un presupuesto que ascendió a 21 millones de reales, 19 de los cuales se han invertido hasta la fecha.
Sin embargo, en el ámbito educativo, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), el principal referente en calificación de mano de obra en Brasil, no tenía experiencia en actividades relacionadas con la industria de la construcción. La solución fue crear un modelo de capacitación, con el asesoramiento de especialistas contratados y tomando como base el sistema de capacitación y calificación adoptado en la empresa constructora Odebrecht, que incluye una carta de principios, con énfasis en la práctica, formación y atención a la realidad local, llamada Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO).
Pero, para quien estaba en campo, como Cardilli, era necesario, en primer lugar, ganarse la confianza de la gente, cansada de promesas incumplidas. El ingeniero y su equipo se despojaron de todo tipo de perjuicios para conseguir reclutar 20 000 personas, tal como se pensó originalmente.
El principio rector era no rechazar a nadie, a menos que fuera menor de edad o no supiera leer y escribir. Sin embargo, los que volvieran a la escuela podrían participar en el programa. Se celebraron convenios con el gobierno, para aprovechar la estructura de los programas gubernamentales existentes, tales como el de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA).
Pero aún así, el programa se topaba con la barrera impuesta por la desconfianza de la gente. La solución fue hacer un maratón en busca de trabajadores. «Empezamos a visitar escuelas, iglesias, centros comunitarios, para difundir el programa. Bromeaba diciendo que si había cinco personas en un bar, teníamos que ir allí e instarlos a inscribirse. Las mujeres creían que solo había vacantes para ellas en la cocina o para servicio de limpieza. Pero cuando empezamos a llamarlas para ejercer otras funciones, se lo contaron unas a otras y empezaron a inscribirse en el programa. No dimos preferencia a nadie. No hubo ningún privilegio. De este modo, la gente se fue dando cuenta de que era un programa serio. Y empezamos obtener resultados», dice Cardilli.
Antes que los reclutados empezaran el curso, se los estimuló a volver a estudiar, se sometieron a revisaciones médicas y recibieron orientación para resolver problemas relacionados con los documentos o la salud. «¿Conoces el dicho "mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar"? No estoy de acuerdo, porque de nada sirve darle la caña a una persona que no tiene fuerzas para sostenerla. A veces es necesario dar algunas condiciones básicas para que la persona pueda recuperar el equilibrio y desarrollar sus capacidades laborales y personales. Creo que este es el principal mérito del programa Creer. Por eso se llama así. Tenemos que creer en la capacidad de recuperación y rescate de la gente», dice.
Para dar forma al programa, se elaboraron cartillas que respetaban el idiolecto local. Las primeras clases no eran técnicas, sino sobre seguridad, higiene y prevención de accidentes en obras. Solo más tarde, los estudiantes fueron introducidos a sus respectivas áreas de interés. La perspectiva empresaria marcó una diferencia en el rendimiento del programa. Los estudiantes recibían un paquete completo de beneficios, que incluía uniformes, alimentación y transporte. Las clases se dictaban en las instalaciones de Uniron, una universidad privada local, en aulas con aire acondicionado. Se construyó un galpón para albergar los talleres prácticos, con clases dictadas en convenio con Senai y usando simuladores en la formación de operadores de máquinas.
«Si das lo mejor, recibes doblemente lo mejor. Tratamos de demostrar confianza y respeto a estas personas y nuestro compromiso con el objetivo del programa, que no era solo generar un empleo, sino permitir que todos pudieran progresar laboralmente. No todos podrían trabajar en la obra. Pero con el curso de capacitación, tendrían oportunidades en otros proyectos o empresas. Las cifras del programa fueron las siguiente: más de 67 000 personas inscritas, 37 000 personas calificadas y 26 000 personas empleadas, de las cuales 11 000 fueron encaminadas a la hidroeléctrica. De un total de 21 millones de reales pagados en sueldos y jornales, el 80 % permanece en la zona. Esto representa un ingreso enorme para la economía local. Hoy en día, Rondônia empieza a exportar mano de obra. Son personas que van a trabajar fuera y envían dinero al estado. Se trata de un cambio radical en la perspectiva histórica de esta región», dice Cardilli.
Ahora que se construyó más del 50 % de la obra de Santo Antônio, el programa Creer entra en una nueva etapa. Cardilli cree que el aprendizaje puede ser aprovechado en otros proyectos y empresas, tal como sucede en otros obradores de Odebrecht, en Brasil y el extranjero. En Porto Velho, el programa se extendió a los jóvenes a través de Creer Jr., que incluye a los hijos de los obreros de la hidroeléctrica. Más de 600 jóvenes de 14 a 17 años hacen cursos de Senai con becas. Son jóvenes que evitan una vida difícil para construir una nueva historia.
En las dependencias de Senai, los jóvenes saludan al ingeniero. A veces lo abrazan, lo aplauden. En las aulas, operan computadoras y motores de automóviles, motocicletas y camiones. Charlan con los monitores, se divierten, prestan atención. Le pregunto al profesor Onofre Guedes de Moura qué hace un grupo, solo frente a un motor. «Ya les expliqué qué hacer y cómo hacerlo. Ahora tienen que hacerlo por sí mismos, que es la única forma de aprender», dice. «En otra aula, la bibliotecaria Evanie dos Reis se emociona al encontrar a una joven que ya hizo el curso.»
«Vemos su progreso, cómo logran crecer, desarrollarse y mejorar. Esto no tiene precio. Es muy emocionante.»
Les pregunto lo que sueñan para el futuro y muchos dicen que quieren ser ingenieros, médicos, profesores, mecánicos o conseguir un trabajo para tener una vida mejor. La psicóloga Cássia dos Reis Vittorino explica que a veces es necesario recurrir a las familias para descubrir las causas de algunas dificultades, porque los estudiantes tienden a ocultar sus problemas. «Pero siempre se puede resolver el problema de alguna manera.» Bajo la dirección de Cardilli, el grupo de monitores no acepta perder ninguno de estos jóvenes estudiantes. «Son como diamantes. Cada uno tiene un valor incalculable, es una conquista, una victoria, debido a las dificultades que enfrentan en la vida. Es una nueva generación que se está formando y que cambiará la historia de Rondonia», dice el ingeniero con cara de profesor.

Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade