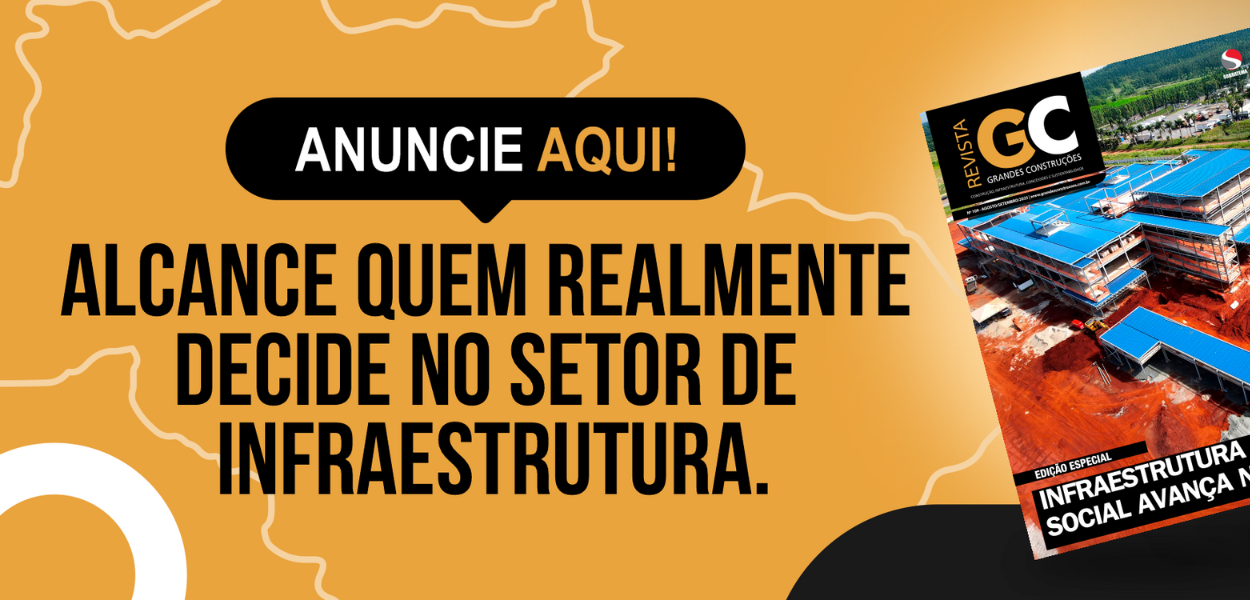Mauá se prepara para generar energía
Usina paranaense supera cuestiones ambientales y empieza con operar aun este año. La obra empleó método de hormigón con rampa por primera vez en el país
 Con obras iniciadas en 2008, Usina Hidroeléctrica Mauá, vive los últimos preparativos para iniciar la operación aun este año. El mayor emprendimiento de energía en Paraná, ubicada en los municipios de Telêmaco Borba y Ortigueira, la meta es de que la usina esté en plena operación hasta el inicio de 2013.
Con obras iniciadas en 2008, Usina Hidroeléctrica Mauá, vive los últimos preparativos para iniciar la operación aun este año. El mayor emprendimiento de energía en Paraná, ubicada en los municipios de Telêmaco Borba y Ortigueira, la meta es de que la usina esté en plena operación hasta el inicio de 2013.
Con inversión de R$ 1,2 mil millón, usina Mauá tiene capacidad de producir aproximadamente 361 megawatts, capaz de darle abasto al consumo de una población de casi un millón de personas.
La usina fue construida por el Consorcio Energético Cruzeiro do Sul, formado por Copel y Eletrosul, con la obtención de concesión para el emprendimiento en octubre de 2006. Sin embargo, el sitio de trabajo fue solamente instalado en julio de 2008. El desvío del rio sucedió cuando el embalse empezó con ser construido, en septiembre de 2009.
Mauá ilustra muy bien las dificultades que el país enfrenta para construir y operar las usinas hidroeléctricas, en un escenario actual de crecimiento de la demanda de energía y ocurrencia de fallas de suministro, principalmente en el Noreste. La Usina Hidroeléctrica Mauá obtuvo solamente en octubre de este año la permisión del Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para operar. En los dos últimos años, varias correcciones y autorizaciones ambientales fueron hechas durante la fase de instalación de la usina, en el periodo de relleno del reservatorio y testes de equipos. La permisión de operación fue analizada y emitida por el Grupo Especial de Licenciamento Ambiental (Gela). El presidente del instituto, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, subrayó en nota que la permisión cumple con las normas. “El proceso de licenciamiento de Usina Mauá empezó de manera errada. Fue conturbado, desgastante y exigió muchas reuniones técnicas, con Ibama, Iphan, Ministério Público Federal y organizaciones no gubernamentales”, explicó.
Según el presidente del IAP, Gela deberá también fiscalizar si todas las exigencias legales y ambientales serán cumplidas. Ubicada en el Rio Tibagi, la nueva hidroeléctrica debe cumplir en los próximos años alrededor de 50 condicionantes definidas en la permisión de operación. Entre ellas está la necesidad de enviar a la entidad ambiental reportes mensuales de las actividades, recomposición total del área alagada, adquisición y definición del área donde será ubicada la reserva legal, entre otros.
Para el superintendente del consorcio, “la grande mayoría de las 50 condicionantes relacionadas en la lista de operación son adherentes con el proyecto básico ambiental de la usina. IAP no está exigiendo nada que no exigiría normalmente”, explica Sérgio Luiz Lamy. Sin embargo, dos de los condicionantes deben ser discutidos con IAP, según el superintendente: “Uno de ellos fue una sorpresa: la creación de un Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) (Centro de Selección de Animales Silvestres). El emprendimiento está operando un Cetas provisorio hasta el relleno del reservatorio. Después de eso no hay más ninguna interferencia de la obra a los animales”, afirma Lamy. La segunda es la exigencia de hacer una ubicación de reserva legal, que el superintendente afirma que el consorcio no está obligado con hacer según la legislación.
El consorcio ya tenía dos autorizaciones anteriores que permitían seguir las etapas. “Yo tenía la autorización para rellenar el reservatorio cerrando las comportas de los túneles de desvío de los ríos desde la fecha de 28 de junio”, revela el superintendente Sérgio Luiz Lamy. La etapa siguiente fue, según él, aguardar el reservatorio atingir la cota mínima operacional, lo que solamente ocurrió en el inicio de octubre. Entonces Cruzeiro do Sul recibió de IAP la autorización para testar los generadores. “Tenemos cinco unidades generadoras, tres de capacidad mayor que están ubicadas en una ‘Casa de Fuerza Principal’ y dos unidades en otra ‘Casa de Fuerza Complementar’, explica Lamy.
El relleno de barraje llevó más tiempo que el esperado por el consorcio, lo que permitió los testes solamente de las turbinas menores usando el volumen muerto (el volumen por debajo de la cota mínima operacional). El objetivo es iniciar la operación de las tres unidades mayores entre noviembre y diciembre, y en enero iniciar la operación de la segunda unidad pequeña. La primera a funcionar es la Unidad Generadora 1, de la Casa de Fuerza Principal, seguida por la Unidad 1 de la Casa de Fuerza Complementar (que generará 11 de los 361 megawatts de la potencia instalada total del emprendimiento). La expectativa es que las tres unidades generadoras de la Casa de Fuerza Principal y las dos de la Casa de Fuerza Complementar estén operando 90 días después de la primera.
El desvío del río Tibagi se hizo por los dos túneles abiertos en septiembre de 2009. A partir de entonces, fue posible mantener sin agua el local en el lecho del río, donde empezó con ser construido el barraje tras la construcción de dos ensacadoras (una en la dirección del río y otra a montante) y del bombeo del agua restante. La construcción del barraje, que había sido iniciada en el mes anterior en la orilla derecha del río, fue concluida en marzo de 2011.
El reservatorio de la UHE Mauá tendrá un área de 84 km². La utilización de ese lago será definida por el Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatorio Artificial (Pacuera), según la evaluación del Instituto Ambiental do Paraná (IAP) Por su vez, más de 170 mil plantas ya fueron rescatadas por el Programa de Salvamento e Conservação da Flora da Usina Hidroeléctrica Mauá. Ya fueron rescatados más de 1.100 quilos de semillas y frutos, además de 170 mil plantas, representando aproximadamente 700 especies. Las plantas son llevadas hacia invernaderos en el huerto y posteriormente replantadas en el área de preservación permanente de la usina. Parte de dicho material fue llevado hacia la Universidad Estadual de Maringá (UEM), con la cual el Consorcio Energético Cruzeiro do Sul firmó convenio para replantar y para el registro científico sobre la flora de la región.
Innovación
Son cinco unidades generadoras en el total: tres en la casa de fuerza principal, que suman 350 megawatts de potencia instalada, y dos que suman 11 megawatts de potencia instalada en la casa de fuerza secundaria, construida junto al barraje y que generará energía a partir del caudal restante mantenido en la dirección del río. La energía generada en Usina Mauá será disponible en el Sistema Interligado Nacional (SIN) a través de una subestación, operando en 230 mil voltios y dos líneas de transmisión, que la conectan a la subestaciones Figueira y Jaguariaíva, en Paraná.
La concesión para construcción y exploración de UHE Mauá pertenece al Consorcio Energético Cruzeiro do Sul, formado pela Copel — Companhia Paranaense de Energia, mayoritaria con 51% de participación y por Eletrosul Centrais Elétricas, estatal federal del grupo Eletrobrás que detiene los 49% restantes. Las empresas responden juntas por la inversión de R$ 1,5 mil millón en ese emprendimiento.
Uno de los diferenciales del proyecto, subraya Sergio Luiz Lamay, es la instalación de la casa de fuerza principal a una distancia de aproximadamente 2 km en línea recta desde el barraje. Para llevar el agua del reservatorio hasta la casa de fuerza principal y aprovechar una caída bruta de alrededor de 120 m, fue construido un circuito compuesto de toma de agua, túnel de aducción excavado en roca con 1.900 m de largo, cámara de carga y tres ductos forzados en el tramo final. El barraje de Mauá sirve como puente entre las dos orillas del río, conectando los municipios de Telêmaco Borba y Ortigueira.
La principal innovación técnica de la obra fue el método de lanzamiento de hormigón compactado con rollo (CCR) que aumentó la productividad en la ejecución del barraje. “El barraje de Usina Mauá fue construido en tiempo récord gracias e ese método, que consiste en la aplicación del material a través de rampas con declividad de 7% a 10% y formas con 2,4 m (que es la altura de cada uno de los escalones que forman el barraje) para cada bloque de la construcción, con un promedio de extensión de 20 m. De esa manera, el tamaño del área de esparcimiento y compactación del hormigón fue limitado, aumentando el intervalo de tiempo entre las camadas y proporcionando más tiempo para el secado del hormigón, lo que dispensó el uso de argamasa encolada”, dice Lamy.
Según el superintendente, en razón de la gran extensión del barraje, la innovación proporcionó ahorro de tiempo y dinero. “Si el hormigón fuera lanzado en camadas enteras en la horizontal, una tras otra, el proceso sería más lento y tendríamos más gastos con la argamasa”, afirma. EL CCR es un tipo de hormigón menos fluido que el convencional, pues tiene menor cantidad de agua y cemento y, por eso, necesita ser adensado por compactadores a cada aplicación. Equipos modernos también aceleraron la instalación de las juntas plásticas de contracción colocadas entre los bloques de hormigón del barraje. Una excavadora hidráulica con placa vibratoria acoplada fue utilizada para inserir dichas juntas sin que fuera necesario retirar parte del hormigón ya aplicado. “La opción por el método no fue exactamente por una cuestión de dificultad, pero eso sí para optimizar el trabajo. La distancia para lanzar una camada entera en la horizontal y solamente después subir la forma era muy grande, con un gran desperdicio de tiempo y elevaría mucho los costos con argamasa encolada”, informó Lamy. El método con rampa de lanzamiento de CCR es de origen china y Usina Hidroeléctrica de Mauá fue la primera obra con utilizarlo en Brasil. Uno de los cuidados exigidos en su aplicación es la colocación de formas de 22,4 m en los dos lados del barraje y en la altura del escalón que está siendo rampado, informa el ingeniero.
Proyectos ambientales
La usina tiene diversos programas sociales en andamiento. Por ejemplo, un equipo de ingenieros agrónomos está coordinando el trabajo de preparación del suelo para plantar las cosechas de este año en las comunidades que forman parte del Projeto Básico Ambiental (PBA) de Usina Hidrelétrica Mauá para la cuestión indígena. Serão 425 hectares plantados en las ocho tierras indígenas: Mococa, Queimadas, Apucaraninha, São Jerônimo, Barão de Antonina, Posto Velho, Laranjinha y Pinhalzinho. La expectativa es que la producción llegue a aproximadamente 80 toneladas, que serán utilizadas para el consumo de las familias y formación de un banco de semillas, además de la comercialización del excedente. El ingeniero agrónomo Gilberto Shingo, quien es el coordinador del trabajo, cuenta que la definición de las culturas (frijol, maíz y arroz) se hizo por los mismos indígenas, en reuniones realizadas en todas las comunidades. Para la ejecución del trabajo, el consorcio suministra las semillas y contrata equipos y mano de obra, que incluye personas de las mismas tierras indígenas. “Son utilizados métodos orgánicos de producción agrícola con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y nutrición de las familias”, agrega el agrónomo. Cada tierra indígena formó una comisión de gestión que acompañará el trabajo para aplicar también en las próximas cosechas las orientaciones técnicas recibidas”.
La plantación forma parte del programa de Apoio às Atividades Agropecuárias. Además de él, el PBA incluye programas como el de articulación de liderazgos indígenas, vigilancia y gestión territorial, recuperación de áreas degradadas y protección de nacientes, mejoramiento de la infraestructura, fomento a la cultura e a las actividades de ocio, monitoreo de la fauna y de la calidad del agua. Además de los ingenieros agrónomos, el equipo del Consorcio Cruzeiro do Sul cuenta con antropólogos para desarrollar los programas. En el proceso que culminó con la elaboración del PBA, cada familia definió de cuales programas le gustaría participar. “Pero la producción de alimentos contemplará todas las familias a través de la agricultura colectiva”, resalta Shingo. Ademós del acompañamiento técnico, el Projeto Básico Ambiental prevé la compra de equipos para que las comunidades indígenas puedan desarrollar las actividades agropecuarias.
Hormigón: método innovador es usado por primera vez en Brasil
El barraje de usina Mauá fue construido a través del método de hormigón con rampa, metodología que hace más de 10 años es empleada en China, pero inédita en Brasil hasta entonces, en el volumen en que la técnica fue empleada en esa obra. El sistema consiste en crear una base inicial de gran extensión del barraje, que permitirá la ejecución de las otras etapas (montaje de formas, aplicación del hormigón, tratamiento de la superficie) de manera continua, secuencial y en escala volumétrica. “Es casi una línea de producción”.
El ingeniero Osvaldo Albuquerque, gerente de VGMC / Copel Geração e Transmissão S.A., explica que la empresa ya había intentado emplear esa metodología en otro barraje, en el municipio de Candó-PR en IUE Santa Clara. “Pero no fue posible, porque ese modelo de aplicación de hormigón necesita necesariamente ser definido desde la fase de proyecto. En el caso de Santa clara, los proyectos ya estaban listos y no fue posible revertir el proceso”, explica. Albuquerque acredita que el sistema reduzca el tiempo total de ejecución del barraje en un 30% y permite un ahorro del 85% del volumen de argamasa utilizada en la conexión entre las camadas contiguas. Otro diferencial es la calidad de la superficie del barraje, porque reduce el número de juntas horizontales en aproximadamente ocho veces.
La plaza de lanzamiento del barraje llegó con tener 500 m de extensión, con base variando de 7,5 a 50 m de ancho. Se fuera ejecutada por medio del sistema convencional de hormigón compactado con rolo, con la utilización de formas de 90 cm por ejemplo, el lanzamiento demoraría aproximadamente 10 horas o más entre camadas, necesitando, por eso, de la ejecución de camada de argamasa de dos centímetros para hacer la conexión con la próxima camada de hormigón.
Por el método del hormigón con rampa, fueron empleadas formas de 2,40 m de altura, tanto en la dirección del río como en la dirección contraria desde la plaza de lanzamiento, permitiendo la ejecución continua de volumen equivalente a ocho camadas de hormigón, en comparación con el método convencional. El proceso, así ejecutado, permite la anticipación del montaje de las formas, propiciando una ejecución continua sin paralizaciones, comunes en el método convencional.
Las camadas fueron lanzadas, esparcidas y compactadas en rampa de aproximadamente 10% con eso, las camadas fueron ejecutadas en un periodo promedio menor que 2 horas entre ellas, eliminando, de esa manera, la necesidad de lanzamiento de argamasa de conexión. Según Albuquerque, el uso del hormigón con rampa requiere solamente proyectos específicos direccionados hacia la utilización del método y cambio de cultura en su ejecución. “En el inicio, hubo una cierta resistencia, pero después de percibir las ventajas, la constructora asimiló rápidamente el cambio y tuvimos un excelente rendimiento”.
Camargo Corrêa inicia las obras de la mayor hidroeléctrica de Colombia
La constructora Camargo Corrêa inició las obras de la Usina Hidroeléctrica de Ituango, considerada la mayor obra de infraestructura de Colombia. Cuando terminado, el emprendimiento aumentará la capacidad de generación de energía instalada en Colombia en un 17%. Con capacidad para generar 2,4 mil megawatts (MW), la hidroeléctrica no es solamente el mayor proyecto de infraestructura ya realizado en Colombia, pero es también uno de los principales de Sudamérica.
El contrato entre el Consorcio CCC Ituango (Constructora Camargo Corrêa, Conconcreto y Conisa) y EPM (Empresas Públicas de Medellín), para la construcción de la UHE de Ituango, fue formalizado en 9 de noviembre, pero las obras ya habían empezado desde el día primero de octubre, gracias al orden de inicio anticipado, concedida por la empresa. La medida es permitida porque no hay cambios en el contrato tras el anuncio del consorcio vencedor. El contrato con el Consorcio CCC Ituango es de R$ 1,1 mil millón. El valor total del emprendimiento, incluso máquinas y otros gastos, debe sobrepasar R$ 3 mil millones. La conclusión es prevista para diciembre de 2018.
“Ituango representa más un avance internacional de Constructora Camargo Corrêa. Hoy, la constructora está presenta en Latinoamérica, con operaciones en Argentina, Venezuela, Perú y Colombia, y en África, con proyectos en Mozambique y Angola”, afirma Dalton Avancini, gerente-general de EPM. La usina será ubicada en el Rio Cauca, 180 km de Medellín.
Esa es la segunda hidroeléctrica que Camargo Corrêa construye en Colombia. La primera, también en asociación con Conconcreto y Conisa, fue la Hidroeléctrica de Porce III, de 600 MW, concluida en el inicio del año pasado. Otra obra realizada por Camargo Corrêa en el país fue la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), de San Fernando.

Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade